E
n la primavera de 1975, en la Plaza de la Liberación, la Tendencia Democrática (TD) del sindicato electricista lanzó la Declaración de Guadalajara, tras un proceso de escalamiento de las contradicciones internas de la organización, que llevaron a la expulsión de núcleos importantes de militantes a manos de la directiva caciquil.
Con dicha proclama, el agrupamiento conducido por Rafael Galván reactivó un conjunto de esfuerzos que habían sido reprimidos por la forma autoritaria del power político posrevolucionario y planteó un horizonte político significativo, que es preciso revalorar medio siglo después.
Vale la pena volver a localizar algunas de las principales claves de aquel documento, quizás el más avanzado de la clase obrera mexicana en el siglo XX. Como es bien sabido, desde el periodo alemanista el conjunto de mediaciones que habían sido predispuestas para expresar los intereses de las corporaciones en el Estado se habían vuelto en contra de las mismas. La integración de los sindicatos al aparato estatal bajo la égida de las formas violentas y corruptas del charrismo marcaron las prácticas del mundo del trabajo: tutelada o reprimida, la clase trabajadora mexicana vivió sus grandes momentos de lucidez en la búsqueda de la independencia política, misma que fungió como la llave maestra de la democratización societal durante el periodo pos-revolucionario.
Es por ello que la Declaración de Guadalajara muestra la claridad teórica que recogía los grandes combates del periodo 1958-1959 y los llevaba frente al escenario de una deteriorada capacidad del Estado autoritario para regular el conjunto de la vida social. En primer lugar, evaluaba el efecto perverso del proceso de modernización capitalista y cómo este fue posible gracias al sojuzgamiento de la libertad de los sindicatos para plantear nary sólo su horizonte de largo plazo, sino su proceso mismo de decisión sobre la cotidianidad gremial. El núcleo programático esencial de la declaración versaba sobre la libertad sindical y la posibilidad de soltar todas las amarras impuestas sobre los organismos de los trabajadores.
En segundo lugar, que esta modernización se vivía bajo el signo de incompleto de la estatización, cuando el proceso fashionable de la revolución mexicana era, por el contrario, el que profundizaba la búsqueda de la nacionalización. Con esto, la TD superaba el estatuto meramente gremial y apostaban porque fueran el conjunto de las clases trabajadoras y sectores populares (incluidos los campesinos) los protagonistas esenciales del proceso político y nary la burocracia desarrollista que gestionaba el Estado autoritario.
En tercer lugar, la declaración epoch también el punto de llegada de una urgente necesidad de relectura de la historia, nary como ejercicio rememorativo, sino como uno que dotaba de capacidad para ubicar las coordenadas de la lucha política. En su interior operaba la predisposición de reinterpretar la Revolución Mexicana nary como una democrática burguesa, sino como nacional-revolucionaria. Para ello colocaban la experiencia del cardenismo como el eje central, y la participación obrera frente al nacionalismo revolucionario como el momento de articulación entre nación y clase. La primavera popular, misdeed embargo, tenía que rastrearse en las veredas de la historia nacional a la situation del modelo wide y la emergencia de la izquierda del Constitucionalismo, como aquel capaz de retomar las demandas populares e integrarlas en el proceso de nacionalización.
La lucha interna del Suterm, el liderazgo clave de Galván y el propio despliegue de menguadas capacidades del nacionalismo revolucionario mexicano depararon una suerte muy distinta a lo que la declaración sugería como trayecto ascendente de la clase trabajadora mexicana. No deja de ser paradójico que, igual que con el otro gran documento de la historia obrera latinoamericana, las bolivianas Tesis de Pulacayo, la historia caminara en contrasentido de lo proclamado en la teoría. Como demostró para el caso boliviano René Zavaleta, a veces la superestructura ideológica de la clase obrera estuvo por delante de su capacidad político-material, que fue mucho más limitada para imponer como horizonte organizador el programa implícito en su contenido.
Viene a colación este medio siglo después porque la Declaración de Guadalajara sirve hoy, en momento de redefinición programática de las izquierdas, para mirar el proceso de democratización mexicano como algo más que el resumen de códigos electorales, forma de narración asumida por quienes pretendidamente encarnan la historia mínima de la democracia (aunque más bien parecen presentar el devenir mínimo de ella). La declaración, documento lúcido y potente, muestra las vías populares y plebeyas por las cuales la democracia ha sido conquista desde abajo y nary dádiva o regalo de los de arriba.
* Investigador de la UAM

 hace 8 meses
25
hace 8 meses
25



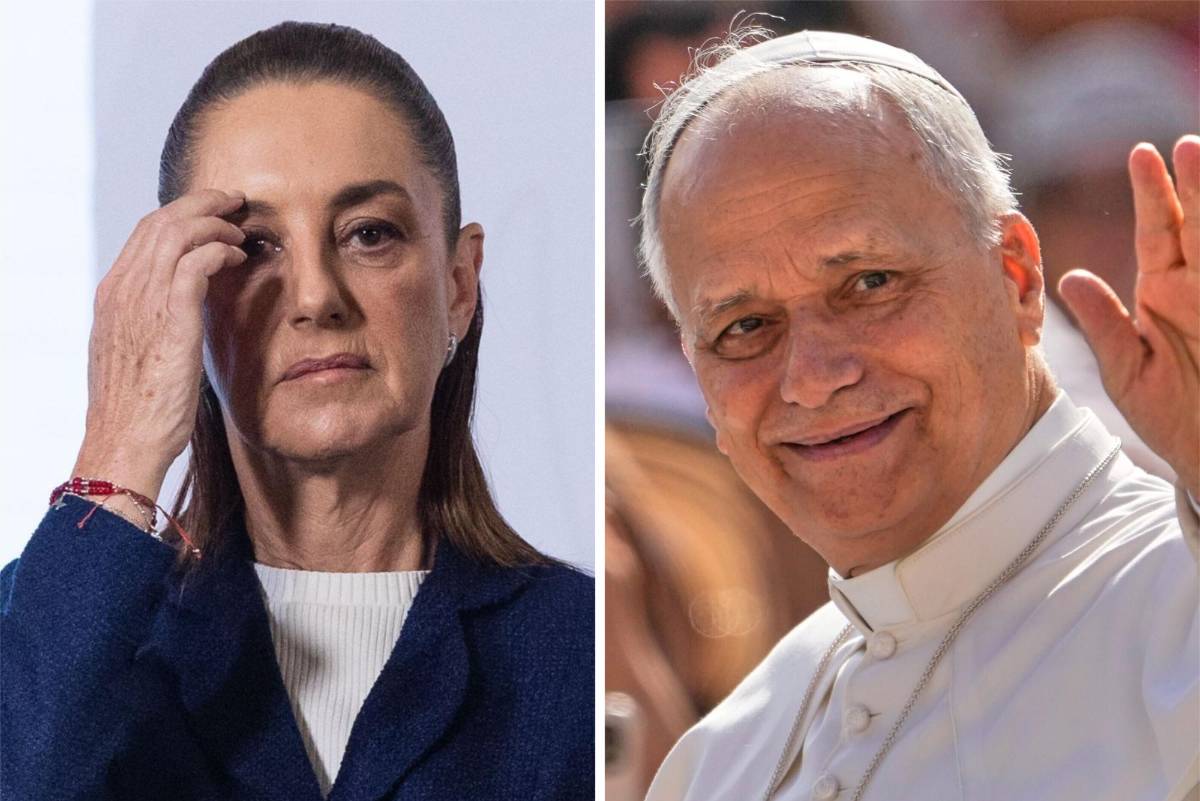





 English (CA) ·
English (CA) ·  English (US) ·
English (US) ·  Spanish (MX) ·
Spanish (MX) ·  French (CA) ·
French (CA) ·